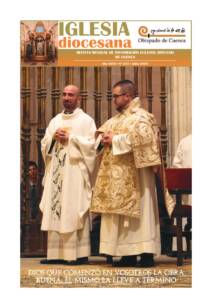Queridos diocesanos:
En este domino, XXVI del tiempo ordinario, la Iglesia fija su atención en los migrantes y refugiados y desea que todos dirijamos a ellos la mirada. Son millones de personas, de toda edad y condición, las que se ven forzadas a dejar su tierra, para huir de la guerra y de sus consecuencias o de calamidades naturales que las sitúan en unas condiciones de vida insoportables. Son también cientos de miles las que abandonan la tierra que las vio nacer para buscar un futuro mejor para sí mismas y para sus hijos.
Es un fenómeno que tiene lugar cada día ante nuestros ojos, en nuestra propia tierra, y que, gracias a los medios de comunicación, vemos cómo se produce también, a escala aún mayor, en países más o menos lejanos de nuestras fronteras. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que se trata de uno de los rasgos característicos de nuestro tiempo.
El migrante y el refugiado, por motivos muy diversos, se ven empujados a dejar la tierra que les vio nacer y a vivir en país extranjero. Ya este simple hecho resulta dramático: la patria es mucho más que un territorio, más que un pedazo de tierra. Forma parte de nuestro yo. No es algo privado de relieve para la existencia de cada uno. Además de algo físico, es también tradición, historia, cultura, valores, sentimientos, antepasados, un modo de ver las cosas, una lengua con la que se entra “en contacto” con la realidad; es sobre todo un modo de ver el mundo, la sociedad, la familia; de relacionarse con Dios; es también una religión. Abandonar ese mundo que se resume en lo que llamamos patria, tierra nativa; expatriarse es morir a una buena parte de nosotros mismos. Es el drama del migrante o del refugiado.
A ello se suma que en la nueva patria, en la que solo después de mucho tiempo logra “encontrarse” en casa propia, el migrante o refugiado sufre a menudo la indiferencia, la frialdad de la mirada de quien lo contempla como un extraño; puede experimentar la violencia de leyes restrictivas y discriminatorias, experimentar vejaciones, padecer la amenaza continua de ser infravalorado menospreciado.
La Iglesia desea proyectar la luz del Evangelio sobre esta compleja realidad del mundo de la migración y de los refugiados. Nos recuerda que Israel experimentó en su propia carne la debilidad de quien está fuera de su tierra; por eso la protección de quienes se encontraban en esa situación formaba parte del derecho consuetudinario del pueblo de Dios. Poco a poco Israel fue aprendiendo a ver al extranjero no solo como alguien al que hay que ayudar, sino como alguien a quien se debe ayudar a integrarse en la vida, incluso la religiosa, del pueblo. Se pedía tratar al emigrante y refugiado con humanidad y benevolencia. Una actitud que se iba fortaleciendo con la progresiva convicción de que todos los pueblos tienen un origen común.
La historia de emigración de muchas de nuestras gentes, la experiencia, con demasiada frecuencia dolorosa, de quien se ha visto obligado a vivir fuera de las fronteras de su tierra nos ayudará a tratar a quienes se encuentran hoy ente nosotros en esa misma situación como hubiéramos querido ser tratados: con respeto de la personal e inderogable dignidad, que ciertamente ni lengua o religión, ni color o cultura pueden rebajar o disminuir. Todo hombre es “otro como yo”, sin que obscurezca esta verdad el que, a veces, pueda resultar costoso reconocerle todos sus derechos.